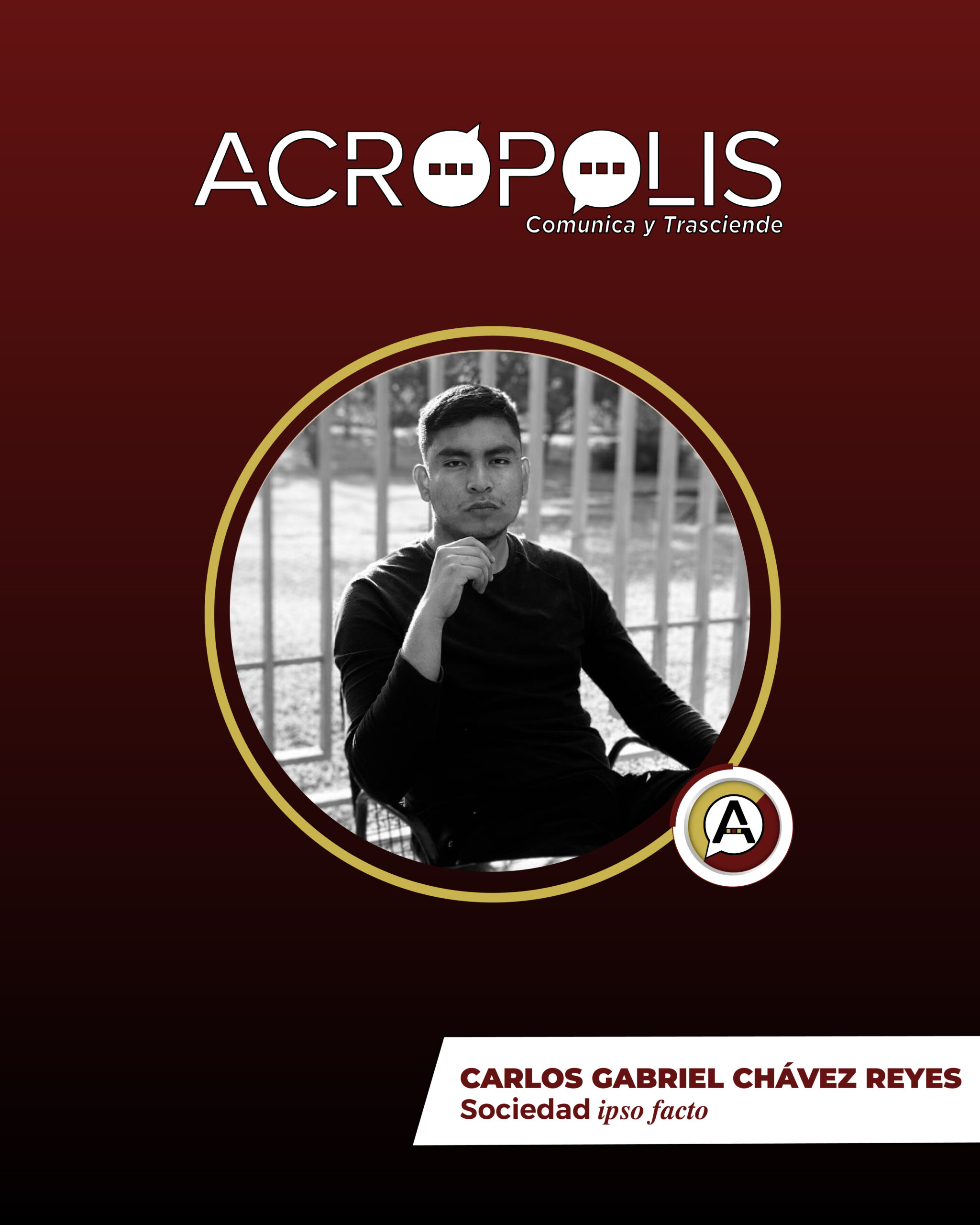Por Carlos Chávez
La visión histórica ha evidenciado que la infancia se edifica socialmente a lo largo del tiempo y muestra características históricas, sociales y culturales. En contraposición a la historia de los derechos humanos que se inició con los derechos a la libertad de los ciudadanos, la historia de los derechos de los NNA requiere primordialmente hablar de su salvaguarda, no de su libertad.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006), ratificada por México en 1990, sentó los fundamentos de una nueva visión de la infancia, su interacción con la familia, la sociedad y el Estado, y cómo, calculadas en las responsabilidades correspondientes de estos participantes, se deben diseñar y administrar acciones para satisfacer las necesidades de niñas, niños y adolescentes.
Este primer reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos supuso un cambio en la forma en que se enfocaba su atención. En el pasado, debido a una profunda construcción sociocultural de la infancia como individuos vulnerables y dependientes, predominaba la noción de que eran personas incapaces de entender su situación vital y de tomar decisiones fundamentadas en un juicio consensuado. De esta manera, se desestimaba su voluntad, sus intereses y su implicación, asumiendo que necesariamente necesitaban una intervención tutora adulta para su debido cuidado y crecimiento.
La infancia o la niñez que se involucra en la travesía migratoria es doblemente vulnerable, en primer lugar, por su condición de niñas, niños y adolescentes, y en segundo lugar por su condición de migrantes. Una de las razones primordiales de la salida de los NNA de Centroamérica, particularmente de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, se debe a las condiciones de violencia que prevalecen en sus países natales, junto con el temor a ser reclutados por alguno de los grupos del crimen organizado. En realidad, para ejercer sus derechos, los NNA migrantes no acompañados necesitan la acción positiva de los Estados signatarios de la Convención y los países de tránsito y destino de este flujo migratorio.
Sin embargo, los niños migrantes atraviesan extensos trayectos con poca comida y agua, a veces en familia y otros en soledad, y al llegar al lugar de destino (que usualmente no es el esperado) se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad: vivir en la calle sin servicios esenciales como agua y luz, residir en una vivienda de campaña y verse en la mayor vulnerabilidad debido a la falta de documentos que los protejan y por estar expuestos a la mirada de criminales.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que a nivel global existe entre 30 y 40 millones de niñas, niños y adolescentes (NNyA) en movilidad, lo que equivale al 14,6% de la población total de migrantes. Las caravanas de migrantes y las restricciones migratorias del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, han cambiado el rol de México en la realidad migratoria, transformándolo no solo en un país de tránsito, sino también de destino y retorno.
Dentro de la aplicación de políticas restrictivas sobresale el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), que exige a los solicitantes de asilo permanecer en México mientras se solucionan sus casos, además de las deportaciones en masa y la separación de familias. De acuerdo con un último informe de Human Rights Watch, todavía hay 1, 360 niños que fueron apartados de sus familias entre 2017 y 2021 y todavía no han sido reunificados. Tan sólo el año pasado por estas mismas fechas, el Gobierno de México había contabilizado 59,041 inmigrantes irregulares de 0 a 17 años (48.6% de ellas y 51.4% de ellos). Mientras que 2,065 individuos de 0 a 17 años (36.3% corresponden a mujeres y 63.7% a hombres) fueron retornados de México.
La migración de niñas, niños y adolescentes dentro del contexto donde prevalecen las medidas normativas internacionales y nacionales para salvaguardar sus derechos, se debería analizar bajo la premisa demográfica de que la misma migración es inherente e ineludible a la sociedad. Se ha identificado cada vez más a NNA que migran por sí solos o que simulan ir acompañados por una entidad adulta, en ocasiones sin vínculos familiares. La mayoría de los niños y niñas migrantes se enfrentarán a numerosos peligros por bandas delictivas, al rechazo de la población porque se encuentran en ese entorno social de la alteridad, la diferencia y la ausencia de pertenencia social y cultural en la sociedad de destino, pues son estigmatizados socialmente como “inmigrantes”, se trata de experiencias de discriminación y racismo que ya otros niños y niñas migrantes ya han vivido, y que impactan no solo en su autovaloración, sino también en los procesos de integración en el lugar de destino.
Por otra parte, corren igual el riesgo a ser arrestados por las autoridades del INM u otra entidad policial, quienes los llevarán a las estaciones migratorias y, con suerte, al DIF, tal como lo establece la legislación. Pero si de por sí es complicado calcular su volumen como grupo vulnerable, sólo se tiene un acercamiento a los registros porque son detenidos por el INM. Aunque México dispone de un extenso marco jurídico para la protección de los migrantes, al igual que con otras regulaciones, hay un abismo entre esta y su aplicación efectiva. Por ejemplo, con estas acciones de traslado a centros de asistencia social, se presenta una contradicción al afirmar que el “alojamiento” de NNA se lleva a cabo para asegurar y respetar sus derechos humanos, cuando en realidad se les está privando de su libertad. Esto finalmente, es lo más complicado y que debe seguir discutiéndose, puesto que su sentirse o estar “desintegrados” del mundo es un componente sociocultural en la formación de su identidad o más bien, del corrompimiento de su vida social.