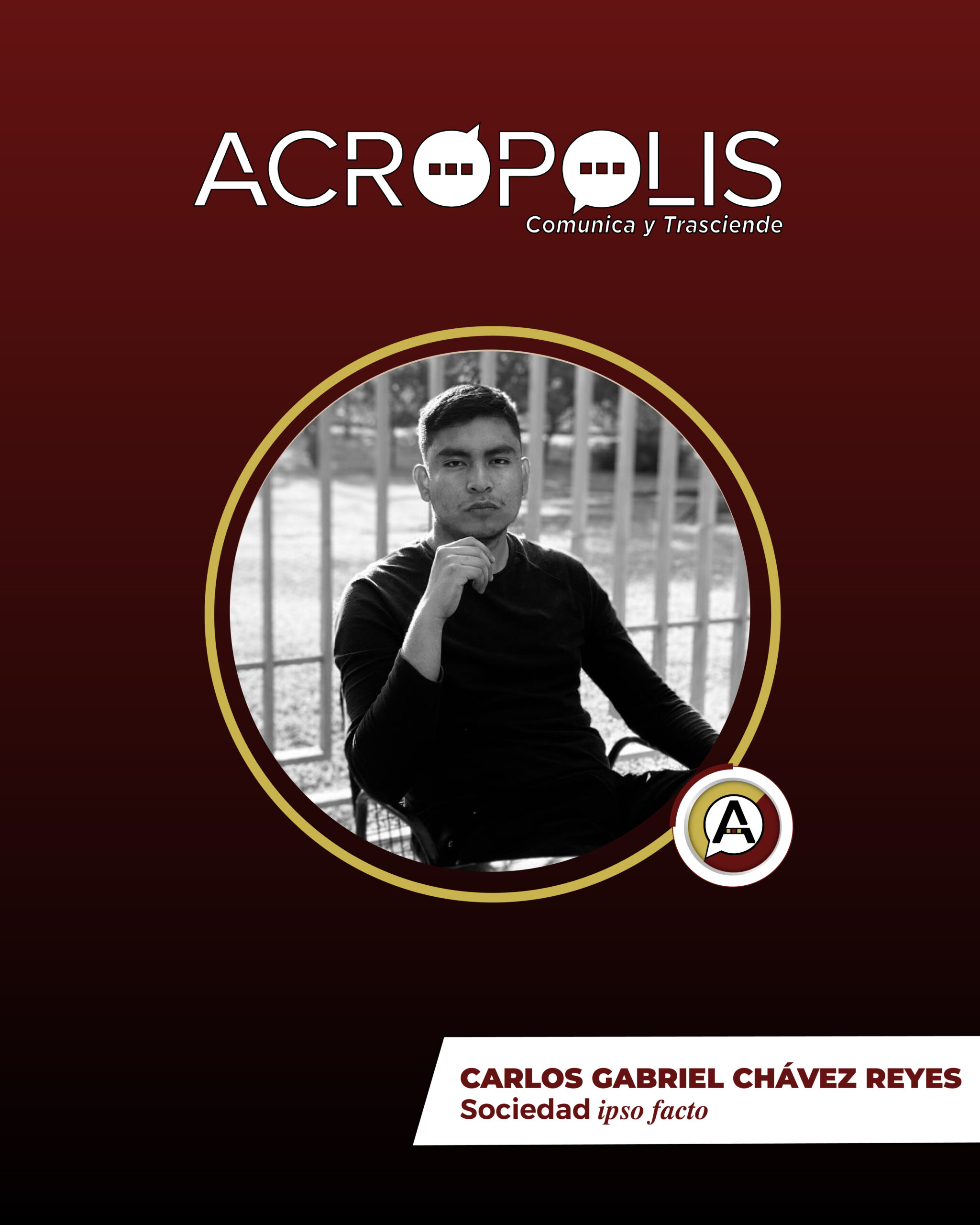Por Carlos Gabriel Chávez Reyes
La proclamación de la ONU en 1989 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño refleja una inquietud por las condiciones de vida de los niños durante la infancia. Incluso desde su etimología, siempre había sido una situación muy compleja. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el término “Infancia” deriva del latín infanta, cuyo sentido primario se refiere a la falta de habla o su incapacidad para hacerlo, y se refiere a los infâns o infantis como aquellos que carecen de voz.
Según la misma RAE, el término niño o niña se deriva de la voz infantil o de la expresión onomatopéyica ninno, que alude al individuo en su infancia, con escasos años, escasa experiencia o que actúa con escasa reflexión. No obstante, las formas de ser niño difieren en distintas épocas y culturas, y también existen numerosas variaciones en los períodos de maduración, adquisición de habilidades, desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y emocionales. Cada grupo aprecia, elige y configura algunas de las oportunidades de los niños e impide otras, subordinando procesos culturales a los procesos orgánicos. Es posible pensar que no existe una forma adecuada ni universal de ser niño.
La concepción del niño como un ser humano incompleto, inacabado, es una representación frecuente, ya que se considera que la naturaleza del niño se caracteriza de manera negativa en función de sus deficiencias y de lo que le falta por ser. Siempre se vincula con la falta de experiencia, falta de madurez, falta de responsabilidad o incluso con la incapacidad. Entonces, los criterios de los adultos se presentan como una variable independiente, como si fuera el sagrado indicador para evaluar y juzgar a las y los niños.
Rousseau sostenía, por ejemplo, que nunca se conocerá de forma específica la infancia. Por otro lado, Aristóteles sostenía que la característica distintiva del niño era su estado de “inacabado” con relación a un thelos o fin humano: en términos biológicos, se consideraba al niño como inacabado en su desarrollo como ser humano; en términos éticos, inacabado en su formación de su virtud; y en términos políticos, inacabado en su preparación para la vida adulta como ciudadano responsable. Por otra parte, Émile Durkheim sostuvo que la infancia es la etapa en la que el individuo, tanto en términos físicos como morales, todavía no se ha establecido, es la etapa en la que se forma y se desarrolla para ser adulto.
El mismo John Locke ha puesto en duda esto, proponiendo una teoría en la que argumentaba que los individuos nacen con ideas inherentes. A pesar de que René Descartes sostenía que el saber humano alberga en nuestra mente ciertos principios e ideas que anteceden cualquier socialización y aprendizaje, Locke sostenía que la mente era como una hoja en blanco, donde todo lo que se redactara en ella era externo, o sea, una tabula rasa, aludiendo a que el conocimiento se edifica mediante la experiencia, los sentidos y la reflexión. Así, podríamos argumentar que la educación de los niños se limitaba a edificarse mediante contenidos que los adultos deseaban, dominando no solo su mente sino su vida, incluso atreveríamos a decir, que la mentalidad o conducta de la niñez, siempre ha sido una, la de los adultos.
Sin embargo, resulta complicado hoy día afirmar empíricamente que los adultos están completos y definitivos sin capacidad para modificarse, ya que constantemente sufren el impacto de las estructuras y las interacciones sociales en las que residen y, por ende, tienen la habilidad de transformarse y también de alterar los ambientes en los que viven. Es paradójica y hasta absurda la dominación de los adultos hacia la niñez, porque continuamos siempre adquiriendo reglas u otros roles, y esto se debe a que nuestras capacidades cognitivas y sociales siempre están en constante desarrollo. Es imprescindible, finalmente, reconsiderar la niñez o la misma infancia, como un fenómeno social muy particular en la historia y en las sociedades, para así meditar sobre las relaciones de poder que se establecen entre las niñas y los niños, así como con las personas e instituciones adultas desde una perspectiva generacional.