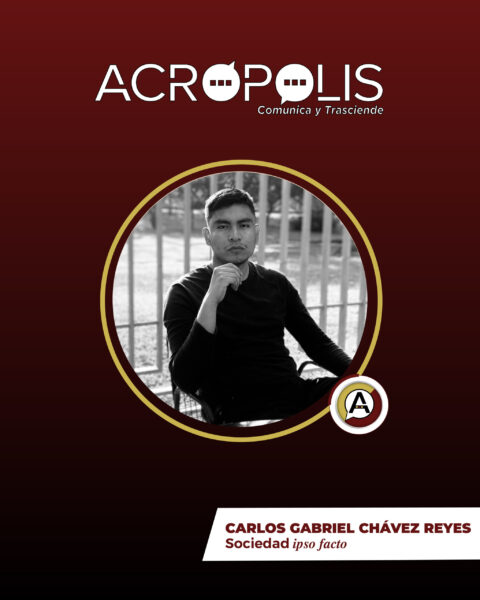Por Carlos Gabriel Chávez Reyes
28 de agosto del 2025. Xalapa, Ver.- En el vertiginoso mundo social, tendencias digitales como la de “ojitos mentirosos” emergen y se difunden con una rapidez inverosímil. A primera vista, podría parecer un simple juego de imitación: usuarios, en su mayoría jóvenes de contextos socioeconómicos iguales (pero no peores), adoptan una estética asociada a culturas urbanas y de barrio para crear contenido que fuera de sus intenciones primarias, no siempre visibilizan la marginación para establecer un espíritu de reflexión y denuncia social. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, este fenómeno dista mucho de ser inofensivo. Lejos de visibilizar la pobreza y la precariedad como problemas estructurales que han endurecido desde siempre a la sociedad, la tendencia de “ojitos mentirosos” la convierte en un disfraz, trivializando las realidades de la desigualdad y reforzando estereotipos in extremis clasistas a través de una especie de apropiación exótica de una parte de la realidad social hecha, espectáculo.
Para algunos, la performatividad inconsciente es el corazón del problema. Los que participan en la tendencia asumen significantes culturales que, para aquellos individuos que habitan en situaciones de marginación, no son una elección estética, sino un elemento de su identidad y, en muchas ocasiones, una causa de estigmatización. Además, en la vida real puede dar lugar a discriminación en el trabajo, perfilamiento racial por parte de las autoridades o exclusión social. La habilidad de “quitarse” y “ponerse” una identidad vinculada a la precariedad, disfrutando de su exotismo sin sufrir sus efectos, es una manifestación del privilegio.
Aquí yace la contradicción más profunda del clasismo que es parte intrínseca de este fenómeno. A pesar de que se podría alegar que hay una intención, tal vez inconsciente, de visibilizar o resignificar la cultura del barrio como algo valioso, la ejecución puede ser interpretada (si no es que ya lo es) intrínsecamente clasista. Se genera una valoración selectiva: se admira y se imita la estética (la música, el acento, la vestimenta) como un producto cultural atractivo; sin embargo, se ignora o se idealiza la precariedad sistémica que la configura (la violencia estructural, la carencia de oportunidades, la desigualdad). Esta disociación transforma la identidad barrial en un fetiche estético para ser consumido externamente. Quizá al final la intención verdaderamente no es comprender la resiliencia detrás del estilo, sino simplemente consumirlo, prescindiendo de un entorno de lucha.
¿Entonces se logra algún tipo de visibilidad? La respuesta es afirmativa, aunque se trata de una visibilidad distorsionada y dañina. La tendencia no muestra a las personas, sino a la caricaturización de ellas. No siempre invita a pensar sobre las barreras sistémicas que enfrentan las comunidades en situación de marginación (al menos que hayas nacido, crecido y vivido plenamente en dicho contexto), sino que las simplifica a un grupo de estereotipos y prejuicios estéticos para el entretenimiento pasajero y la difusión masiva. Se transforma en un espectáculo de la pobreza, donde posiblemente la identidad de una colectividad subalterna sea despojada de su valor político y social para ser transformadas en un accesorio de moda.
Esta tendencia, en lugar de cuestionar las estructuras de poder, las reitera, evidenciando que en la economía del interés público y digital hasta la marginación puede ser organizada y comercializada como un bien de consumo, en pro del hedonismo contemporáneo, siempre que se deje a un lado (aunque sea temporalmente), la preocupación por las personas que la experimentan cotidianamente.