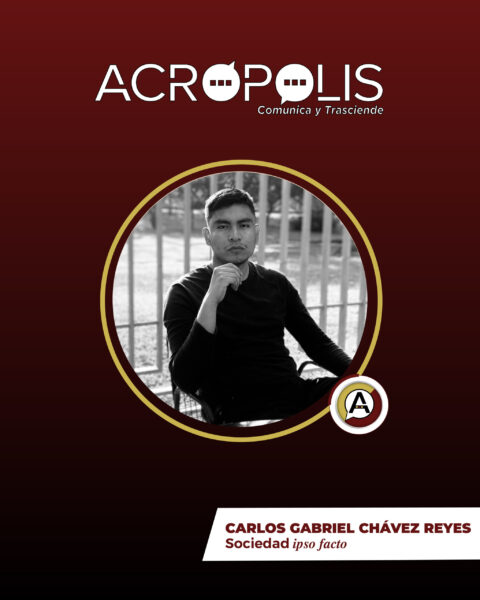Por Carlos Gabriel Chávez Reyes
El 2 de octubre de 1968 no es solo una fecha en la historia moderna de México; es un hito, una herida en la memoria colectiva que cambió la relación entre el Estado y los ciudadanos. El movimiento del 68 fue el elemento clave que socavó la legitimidad del régimen autoritario y estableció las bases para que surgiera una sociedad civil autónoma y crítica, cuyo legado, en mi opinión, se mantiene hasta hoy.
El 68 debe interpretarse como el momento de ebullición de contradicciones profundas. México se intentaba mostrar al mundo como un país “moderno”, a la espera de inaugurar los Juegos Olímpicos de ese mismo año, proyectando una imagen de estabilidad y “progreso”. No obstante, detrás de esa fachada se ocultaba un régimen político extremadamente autoritario, gobernado por el partido dominante, el PRI, que no permitía la disidencia. Las libertades democráticas no habían sido el resultado del crecimiento económico.
México estaba bajo un modelo económico que había generado, durante décadas, una estabilidad a nivel macroeconómico, un crecimiento sostenido y una notable ampliación de las clases medias en zonas urbanas. Este “Milagro Mexicano” era la base de un contrato social tácito: el Estado, supuestamente, “aseguraba” el progreso material y la paz social a cambio de una fidelidad o lealtad política casi absoluta y la eliminación de las libertades democráticas en su totalidad. Por eso, la disidencia fue reprimida o cooptada de manera sistemática.
Sin embargo, el modelo ya presentaba muchas grietas. La prosperidad no se repartía de manera equitativa y, lo que es más relevante, una nueva generación de jóvenes —una gran cantidad de ellos beneficiados por el sistema educativo público y universitario del mismo Estado— empezaba a vivir las opresivas contradicciones del sistema. Estos alumnos, influenciados por los movimientos de liberación y contraculturales que estaban agitando al mundo desde París hasta Praga, no se conformaban con la prosperidad sin libertad. La demanda era renegociar la prosperidad, en términos de priorizar la ciudadanía y los derechos sobre o en contra de la obediencia y el control, lo que incluía exigir el término de la brutalidad policial y una conversación pública con las autoridades, entre otras cosas.
El movimiento estudiantil de 1968 articuló este descontento, transformando una disputa inicialmente local en un cuestionamiento directo a los cimientos del autoritarismo. Pero en respuesta, sólo recibieron un acto performativo de ese poder autoritario al abrir fuego contra manifestantes desarmados.
El “monopolio de la violencia legítima”, que mencionaba el sociólogo alemán Max Weber, en el que sólo el Estado tiene la autoridad para emplear la fuerza física, perdió su legitimidad a los ojos de una gran parte de la sociedad y se expuso simplemente como un monopolio de la violencia a sangre fría. La masacre, que fue seguida por una campaña de desinformación y un silencio obligado, generó un trauma de carácter colectivo. Ese silencio no fue un vacío, sino más bien un espacio lleno de sentido: el reconocimiento de que el Estado podía ser hostil con sus ciudadanos y que sus instituciones se empleaban para la impunidad y el encubrimiento en lugar de la justicia.
Pese a la represión en el corto plazo, las secuelas de largo plazo transformaron inalterablemente el escenario social y político de México. En primer lugar, porque el 68 fue el comienzo del declive gradual pero inevitable de la hegemonía del PRI. Para la generación que lo experimentó, el autoritarismo dejó de tener justificación ética. Futuras figuras de la oposición, activistas en defensa de los derechos humanos, periodistas críticos y hasta integrantes de movimientos guerrilleros, todos ellos persuadidos de que era preciso crear una alternativa al sistema vigente, se fueron formando a partir de sus filas.
En segundo lugar, y probablemente su legado más relevante, fue la creación de una sociedad civil independiente y moderna. Antes de 1968, el Estado, por medio de sus corporaciones (como las confederaciones campesinas o los sindicatos), controlaba o mediaba la mayor parte de la organización social. El trauma de Tlatelolco motivó el establecimiento de espacios autónomos de organización, que se caracterizaban precisamente por su crítica lejanía del poder. Medios de comunicación alternativos, comités dedicados a la defensa de los derechos humanos, grupos de artistas y organizaciones no gubernamentales empezaron a llenar el espacio público.
Y por último, pero no menos importante, se produjo una transformación cultural. El Estado dejó de tener el monopolio sobre la narrativa histórica. La literatura testimonial, que se opone a la verdad oficial, comenzó a ser una tradición con obras como La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. La música, el cine y el arte se transformaron en medios para la memoria y la resistencia, impulsando una cultura de escepticismo hacia el poder que hoy es un elemento fundamental de la vida pública en México.
Quizá la relevancia de los movimientos sociales no radica siempre en sus éxitos inmediatos, sino en su potencial para modificar la conciencia colectiva y plantar las bases del cambio a futuro, lo que nos demuestra el movimiento estudiantil de 1968. En las Batallas actuales para la democracia y la justicia en México, creo que el eco de Tlatelolco continúa resonando hoy. La exigencia de verdad acerca de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y la expresión de que “¡Fue el Estado!” son la prolongación directa de la batalla contra la impunidad y el abuso del Estado que se inició en 1968.